Ese diez que no me tocaba: los profesores que nos enseñan mucho más que contenidos

Por Martina Funes/ [email protected]
Te puede interesar
La escuela: uno de los últimos refugios para el cerebro de nuestros hijos
No, no me acuerdo de mi primer día de clases en la primaria, tampoco de la secundaria. Sin embargo tengo clarísima en mi memoria la primera vez que sentí que estaba frente a una profesora con todas las letras -fue por supuesto en primer año del secundario-. Me impactó su manera de apropiarse del espacio; esa área cercana al pizarrón y a su escritorio. Ocupaba esa zona con delicadeza pero con la certeza absoluta del que sabe exactamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.
Su figura estilizada también impresionaba. Tenía un pelo dorado, lacio y largo, que enmarcaba su cara simétrica con ojos mansos, de un celeste casi transparente y facciones amables. Su estampa irradiaba firmeza y seguridad, pero también invitaba a la cercanía y a la confianza. Desde luego vestía impecablemente y usaba, como indicaba la etiqueta del profesor, un portafolio de cuero y unas carteras sobrias y elegantes.
Dictaba Historia y desde el primer día, con la seriedad de un ataque cardíaco, explicó, con reglas claras y precisas, cómo iba a ser el funcionamiento de la materia. Desde ese momento se adivinaba un carácter severo, pero suave y cálido a la vez; una combinación que generaba tranquilidad y reconfortaba.
Aclaró, con esa mixtura de amabilidad y rigor que eran -y son- su marca registrada, que para todas las clases había que estudiar, porque siempre nos podía llamar a lección o hacer preguntas sobre la clase anterior. Pero, -dijo también- iba a permitir que una vez al mes -y sólo una- pudiésemos evitar la temida -y novedosa para los de primer año- lección oral. Para ello teníamos que advertírselo antes de comenzar la clase. Es decir, teníamos que ser honestos y admitir que, por diversos motivos -no importaba cuáles- no habíamos estudiado para ese día. Si éramos veraces y lo avisábamos antes de que nos llamara por lista teníamos esa única oportunidad de no tener un aplazo.
Habían pasado cinco años de la década del ochenta cuando me tocó entrar a ese Colegio nuevo para hacer la secundaria. Yo ya me sentía una adulta, mis padres me dejaban ir al cine a ver películas prohibidas para 14 con ellos. El Marty McFly de Michael J. Fox volvía al futuro en un DeLorean y “El bikini amarillo” y “Lollipop” de las Viudas E Hijas De Roque Enroll inundaban las radios y sonaban en todos los walkman de los jóvenes argentinos. Pocos objetos despertaron tanta fascinación en esos tiempos como el walkman, ese dispositivo portátil que revolucionó la vida de todos los adolescentes que fuimos lo suficientemente afortunados como para conseguir uno. Fue como tres eras antes de Spotify, pre smartphones, e incluso mucho antes de los ipods. Era un reproductor de música que se podía colgar del hombro o prender de la cintura y que tenía el tamaño de un cassette -un objeto hoy casi prehistórico- que almacenaba música en una cinta magnética.
Estaba yo en una de esas escuelas en las que había que rendir un exigente examen para ingresar; mis amigas de la primaria habían entrado todas juntas en la mañana, y yo sola, en la tarde. Era un cambio violento y había que adaptarse a todo: un edificio que me parecía enorme; a los profesores, uno diferente por cada asignatura, con un tipo de relación muy diferente de la sensación cercana y maternal que transmitían las señoritas de mi escuela primaria.
Tenía cerca de 30 compañeros nuevos para conocer, con esa timidez constitutiva que sufría como una maldición y que en esos días llevaba encima como cosida con refuerzos a mi personalidad. Sin embargo, para mi sorpresa, me encontré con un grupo de amigos extraordinarios y cálidos que me hicieron sentir cómoda desde el primer día: eran divertidos y tranquilos. Entablar diálogos con pares o adultos representaba un esfuerzo extraordinario para mí, pero ellos -sin saberlo o tal vez sabiéndolo- se aseguraron de que me costara menos.

Mis mañanas eran muy extrañas, estaba acostumbrada a levantarme temprano para ir a la escuela, pero de repente la escuela era en la tarde. Había infinidad de horas en las que no sabía muy bien qué hacer, y como las lecciones y exámenes me aterrorizaban, lo que hacía era estudiar. Hubiese o no pruebas avisadas yo repasaba las clases, resumía libros y manuales, releía ejercicios y esperaba que llegara el horario del almuerzo. Tenía que comer tempranísimo, a contramano de mis padres y mi hermano, para llegar a tomar el 60 a tiempo, o salir en bici y llegar puntual.
Habían transcurrido varias semanas de clases y, después de terminar la primera unidad de Historia sobre los hechos, acontecimientos, costumbres y desventuras de las culturas que habitaban el continente americano antes de la llegada de los españoles, llegó el momento de rendir el primer examen escrito con el que teníamos que demostrar que habíamos estudiado y entendido.
Para la prueba yo estaba preparadísima; no quería correr ningún riesgo, ni que existiese la más mínima chance de pasar la vergüenza de desaprobar uno de los primeros exámenes de toda mi educación secundaria. Llevaba días estudiando y repasando concienzudamente cada uno de los temas incluidos, tenía apuntes y fichas prolijas y ordenadas.
El día del examen ella llegó con su habitual calma a cuestas y nos dictó cada una de las preguntas que había preparado para nosotros: eran diez; que yo anoté con letra clara y redonda. Empecé a contestar de a una. Puse uno y respondí, desarrollé y expliqué lo que se me pedía sin ningún inconveniente. Lo mismo ocurrió con la dos; pero cuando llegué a la número tres no podía encontrar las palabras, -no tenía una laguna mental sino un océano que me impedía recordar esa respuesta que yo sabía que conocía-. Esperé un minuto, dos, tres, y para no demorar dejé el espacio en blanco al lado del número tres y bajé un renglón. Contesté de la cuatro a la diez con facilidad, como deslizándome en patines por una superficie lisa y pareja. Había terminado, revisé todo. La respuesta de la tres no estaba en ese momento en mi cabeza y todo indicaba que no la iba a recordar; entregué entonces y salí al patio.
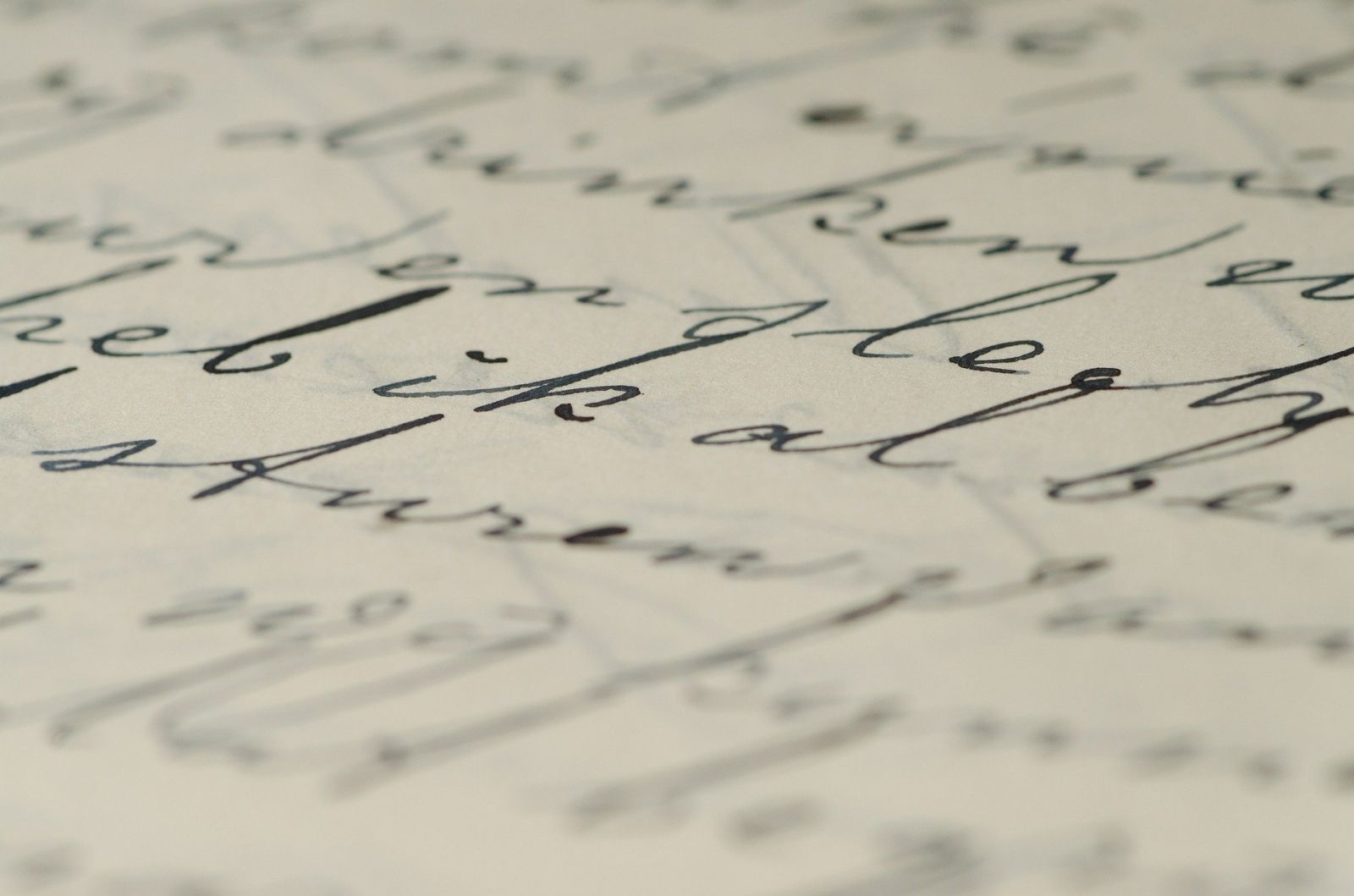
A los pocos días volvieron las pruebas corregidas y la mía tenía en su margen superior derecho, en un rojo que parecía un letrero luminoso de neón, un número diez grande; y para que no hubiese confusión posible también estaba la palabra diez, entre paréntesis. No dudé ni un segundo sobre lo que tenía que hacer, y cuando la profesora terminó de entregar los exámenes, me acerqué a su escritorio y le dije que la nota estaba mal, que había un error. Ella me observó con su mirada celeste extrañada y contestó: -pero tenés un diez. -Claro, respondí yo, pero no puede ser un diez, porque no contesté la pregunta tres. Ella miró el papel, parpadeó dos veces, sonrió suave y me dijo: "ya podés ir a sentarte. Tenés diez".
Esa docente me enseñó todo lo que un estudiante de primer año tenía que saber sobre las civilizaciones precolombinas, pero además me transmitió uno de los conocimientos más importantes que recibí: que hay situaciones y momentos que requieren flexibilidad, y que la honestidad es la base de cualquier relación humana. La experiencia de ese primer examen definió y selló para siempre el tipo de relación que tendríamos ella y yo y que conservamos hasta hoy: una donde prevalecen el cariño, la confianza y la sinceridad.





