La historia del ladrón del siglo

Fragmento
PRIMERA PARTE
MARIO, MARITO
1
LA PLATA NO CAE DE LOS ÁRBOLES
Había venido muy caluroso el enero de 2005. Resulta que estaba en mi casa, en el barrio de Congreso, en Nicolás Rodríguez Peña 110, 11º B, con mi esposa Alicia, que seguía durmiendo. Ella era noctámbula: cosía, planchaba de madrugada; yo aprovechaba a descansar. Ese día madrugué, porque venía la señora del patronato a controlar mi liberación condicional. Por ese entonces, yo tenía montada una empresita de sistemas y en un segundo dormitorio tenía computadoras desarmadas, facturación, herramientas, que era lo que yo le mostraba a la señora del patronato, y ella se iba contenta.
Así que bien temprano fui a la cocina y preparé mi pava, mi caldera, como decimos en uruguayo, para tomar un matecito amargo. Abrí la puerta de la terraza lavadero, inspiré un par de veces. Sol, aire… Parecía como si hubiera estado alguna vez necesitado de eso. Y sí, estuve, es verdad.
Me fui al otro dormitorio en calzoncillos, me higienicé, di mis vueltas, con mi matecito, muy tranquilo. Me senté en la mesa de trabajo frente a una morsita, con una llave de las que le llaman computarizadas, y me puse a trabajar sobre ellas. Unas limitas, un taladrito, un estuchecito de cuero… A esas llavecitas que yo trabajaba, les ponía parafina, con una hoja de afeitar las iba recortando y las guardaba en aquel estuchecito. Son las famosas «llaves de vela», que luego de un robo tantas veces se pregunta la prensa si abrieron con llave: «¿Es alguien de aquí? ¿Tenía llave del lugar?». No, nadie de ahí, son llaves que nosotros arreglamos y preparamos. Entonces las puse en la cartucherita, y así transcurrió la mañana, con mi matecito. Me vestí, y al rato sonó timbre. Yo ya sabía quién era. Subió la señora del Patronato que ese día haría un control mensual de rutina. Le mostré las computadoras, mi facturación —que, como yo pagaba impuestos y tenía facturas, se las daba a otro amigo, también uruguayo, que no figuraba en la afip y trabajaba con mis facturas, y así yo tenía talonarios para mostrarle a la señora de trabajos realizados—, y allá se fue ella, contentaza con mi ficticia actividad laboral.
Bastante antes del mediodía, agarré mis llaves recién trucadas. Salí con mi uniforme mañanero, pantalón de vestir y una camisita, y agarré mi camioneta flamante. Vivía en una casa flamante, con olor a pintura, recién pintada. Todo esto, camioneta, casa, hasta pantalón y camisa, era producto de un ilícito, el último que había cometido, en frente de Corrientes 550, donde robamos medio millón de dólares de una casa de cambio para repartir entre tres.
Sin apuro, en mi camionetita, fui a una zona cercana a donde vive Charly García, Santa Fe y Coronel Díaz, estacioné y me bajé. Empecé a caminar, a caminar, a caminar… En un momento, sobre Coronel Díaz vi unas ventanas, tercer piso, cerradas. Probé mis llavecitas en la puerta de servicio. Saqué una. No sirvió. Ya no la puse en el estuchecito, la puse en mi bolsillo. Agarré otra llavecita de las arregladas, y con esa sí abrí la puerta de servicio. Puse un pie para que la puerta no se cerrara y probé la llave del lado de adentro de la cerradura, porque como es una apertura forzada muchas veces las llaves abren desde afuera pero no desde adentro, lo que significaría quedar encerrado. Subí por la escalera hasta el tercer piso, donde había visto esas ventanas con las persianas cerradas, claro indicador de que adentro no hay nadie o están durmiendo. Agarro mi teléfono muleto, el que usaba para estas cosas y que tenía instalado un software determinado que no voy a revelar, cosa de que no quedara nada registrado en mi celular oficial. Hice sonar el teléfono de línea de adentro de la casa.
Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring… No atendió nadie.
Me arrodillé y mire por la boca de llave hacia el interior del piso: ni llave puesta ni luces adentro.
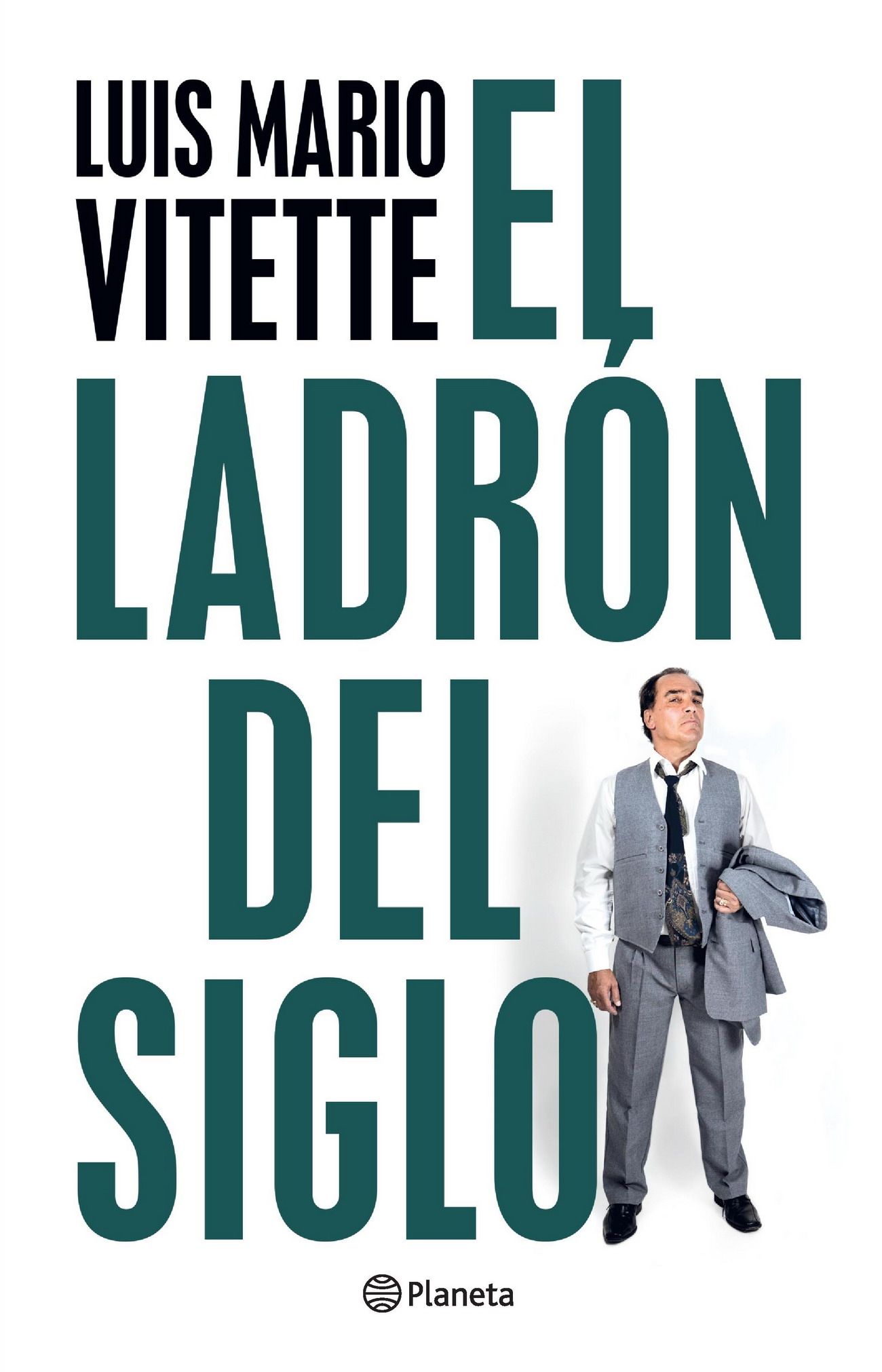
Abrí mi portafolio, saqué mi herramienta. Era una puerta de esas en las que suben fierros para todos lados, las más seguras que publicitan. En realidad, si pensamos que una llave pesa cinco gramos o cuatro gramos de metal, y así chiquita es capaz de abrir esos cientos de kilos de una puerta, entonces no debe ser tan difícil. Hay que emplear la inteligencia. Empleé mi oficio, entonces, y por un lado vulnerable abrí la puerta. Entré rápido. Casa toda oscura. No había nadie. Rápidamente y de puntitas de pie, recorrí el departamento. Al pasar por la entrada principal que comunicaba directamente con el ascensor, puse la cadena de seguridad en la puerta por si llegaba alguien en ese momento, así se le imposibilitaba la entrada y me daba tiempo suficiente a irme como había entrado. Fui derecho al dormitorio. A todos nos gusta guardar nuestros valores bien cerca de donde más estamos. Y casi siempre guardamos en el dormitorio. Nos gusta tener las cosas allí, a mano.
Fui, abrí el placar. Sobre un costado, ¿qué vi?: un cofrecito. Es de rigor que la llave está al alcance de la mano. Nadie va a buscar la llave a otro lugar, a un cuarto lejos. Pasé la mano por encima de la puerta y ahí la toqué. Los carpinteros suelen hacer esas cavidades encima del marco de la puerta para guardar la llave, porque después tú cerrás la puerta y no molesta.
Abrí la caja. ¡Fua! Un montón de dólares. Nadie guarda los billetes tirados; todos los guardan en fajitos. Inmediatamente, te das cuenta de cuánto más o menos encontraste. Había una cajita verde, de esas de una marca de relojes muy conocida, con una coronita. Abrí: no estaba el reloj. Mala suerte para mí y buena suerte para el propietario. Ahí hubiera tenido otros miles de dólares. Bueno, igual, me llevé alhajas, joyas, perfumes, no sé qué, no sé cuánto. Salí por la misma puerta, igual a como entré, unos minutos después. Bajé, puerta de servicio, cerré, salí a la calle. Me subí a mi camioneta y me fui a casa. Ya estaba despierta Alicia.
«Buen día, amor.»
«Buen día, amor.»
Yo tenía unos miles de dólares del último ilícito que mencioné. Me habían tocado más de ciento cincuenta mil. Estaban escondidos atrás de un placar, en la pared, en un lugarcito. Fui con aquel puñado de dólares, abrí aquel escondrijo, aumenté la cantidad de ahorros que tenía y le di a Alicia las joyas para que se entretuviera probando el oro, viendo si eran diamantitos, esmeralditas… Después me llevaba todo eso a la calle Libertad, donde están todas las joyerías. Bueno, así que había tenido éxito.
Al mediodía, charlamos un rato con mi esposa, almorzamos y, después, como la plata no cae de los árboles ni la cagan los perros, hay que salir a buscarla a la calle. Un dicho popular dice que la plata llama a la plata.
«Si gané—pensé—, yo me voy otra vez.» Dormí un rato la siesta para reponer energías.
Entonces me voy de noche temprano. Camino por Nicolás Rodríguez Peña hasta avenida Corrientes. Doblo a la derecha, mirando carteleras de teatro de revistas y vidrieras de comercios, como cualquier hijo de vecino, pasando desapercibido. Doblo a la izquierda en la calle Libertad hasta que esta termina y nace la calle Quintana. Camino algunos metros, veo un décimo piso que me gusta, pero en el palier está sentado el encargado de seguridad del edificio. Observo los alrededores y veo una posibilidad de entrar en el edificio de Quintana 26. Abro con una de mis llaves apropiadas. Subo a la azotea. Cuando voy a la escalera de servicio, que siempre está muy encerada porque nadie la transita, me saco mis mocasines y subo de medias, para no hacer ruido. Suelas de goma y pisos encerados te delatan chirriando. Llego al último piso, una puerta de chapa que se abre con una llave petisa de las más comunes. Abro esa puerta y salgo a la azotea llevando un maletincito y un bastón, porque si cualquiera me ve soy un señor mayor inofensivo que ando con un bastón. En realidad, ese bastón es una extensión de mi brazo. Nadie supone que, si yo, que soy bajo, estirando el brazo cubro dos metros cincuenta, con más de un metro de bastón extra cubro cualquier altura hasta un piso superior.
Así que veo… Me descuelgo… Miro… Escucho… Nada, cero ruidos. Entro por la puerta balcón, abro. Nadie cierra con llave una puerta ventana en un piso
10. Todo oscuro. Calladito, en silencio, me voy al dormitorio. Nadie respira fuerte; nadie, nada. Voy hasta la cocina, agarro un tenedor, le tuerzo un diente y lo cuelgo en la cerradura, del lado de adentro de la casa. Cualquiera que venga del lado de afuera mete su llave, y la llave entra. Pero cuando va a girar no gira, encuentra un obstáculo. Lo que menos piensa el tipo es que tiene a alguien adentro de la casa. Piensa que está trabada su cerradura por algo, que la llave está rota. Con ese ruido me alerta, y con lo que él demore en buscar una solución tengo tiempo suficiente para poder irme.
Encuentro un vestidor enorme: de un lado, de mujer; de un lado, de varón. Otra vez un buen producto, como el de la mañana, impresionante. Hay un maletín cerrado en el que, al sacudirlo, noto objetos en su interior. Saco mi destornillador y con destreza lo abro. Qué sorpresa me llevo cuando se desparraman juguetes sexuales. También tiene una bolsa con balas calibre 3,57, pero el arma no está, por lo que deduzco que la tiene el propietario encima, así que mis mecanismos de defensa indican momento de retirarse.Y me voy.
Salgo a la azotea por la que entré. Engancho el bastón con una empuñadura de caballo del piso superior del cual me descolgué para entrar.
Es muy fácil robar, muy fácil para uno cuando se tiene experiencia, cuando se utiliza ese tipo de modalidades: hacer de Hombre Araña cuando no hay luz de día.
Bajo, salgo a la calle… sin ningún problema. Tomo un trozo de papel de una agenda, envuelvo la llave y escribo «26» en el envoltorio. La calle la recordaré. Sé que con esa llave tengo acceso a un edificio y, por él, a los techos linderos, por si en un par de meses decido regresar a la zona tan productiva. Saludo con un ademán al encargado del edificio que recién termino de robar y desando el camino que hice para llegar a aquel lugar. Parece raspar y ganar. Más fácil…
Me voy a mi casa. Pongo todas las cositas en orden y, al otro día, voy a la calle Libertad, a venderlas en los comercios de reducidores que pagan un tercio del valor de mercado pero no piden ningún tipo de identificación ni papeles de compra de esos objetos.
Así que es muy fácil robar.




