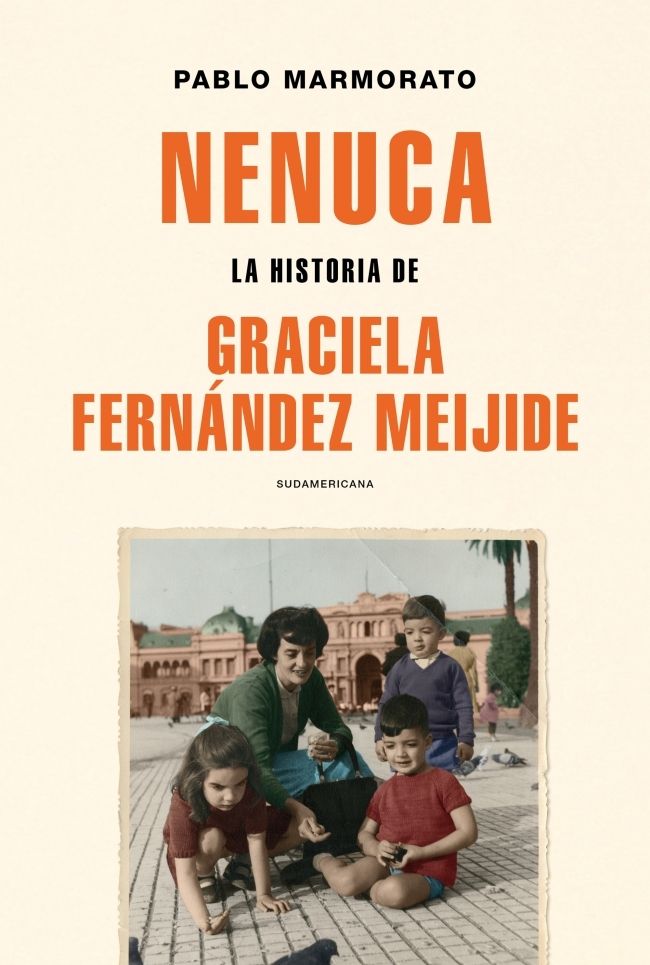La historia de Graciela Fernández Meijide

Fragmento
LA NOCHE EN QUE TODO CAMBIÓ
El frío se hace sentir esta noche en Buenos Aires. Sería normal en estas latitudes si no fuera porque es primavera, más precisamente la 1.50 de la madrugada del sábado 23 de octubre de 1976. Cada tanto, algunas personas se asoman por la calle Virrey del Pino, casi esquina Moldes, en el barrio de Belgrano. Quizás regresen de cenar o de un cumpleaños familiar. Pero, salvo esos intervalos de vida, el silencio es espeso. Hasta que un ruido de motores corta la quietud. A lo lejos, tres autos avanzan en hilera, fantasmales, a baja velocidad. Llegan a la altura del 2600 de Virrey del Pino y frenan frente al edificio que lleva el número 2632. Con sus 21 pisos, este gigante de hormigón, desde cuya terraza sus vecinos presumen avizorar las costas uruguayas, se levanta imponente. Cuenta también con dos subsuelos que funcionan como estacionamiento, mientras que cinco locales de negocios decoran el frente. Los motores se ahogan de uno en uno. Cinco hombres salen de los autos. Visten informales, con el pelo muy corto. Redoblan el paso hasta llegar al umbral y golpean la puerta.
Antonio es italiano hasta la médula. El apellido, Ciccone, lo delata. También su aspecto físico: es petiso y morrudo, más bien retacón. Será de Calabria, de Sicilia o de algún rincón del sur de Italia. Meses atrás, había trabajado en la construcción del edificio; al finalizar, le ofrecieron quedarse como encargado y aceptó. A esa altura, ya se ganó el cariño de todos. Por eso, duda cuando aquellos hombres le hacen señas para que abra la puerta: no quiere tener líos. Pero insisten. Antonio camina unos metros hasta quedar separados por el vidrio. “Policía, abra la puerta”. Él accede. Uno permanece de campana y entran los cuatro restantes. Lo encañonan en el cuello y lo obligan a llevarlos hasta el departamento 21 A.
Una secuencia de luces y sombras se sucede incansable hasta llegar al vigésimo primero. Salen del ascensor y los hombres se paran delante de la puerta que les indica Antonio. Le ordenan que toque el timbre.
—Enrique, ¿escuchaste?
Enrique duerme profundamente. Graciela prende la luz del velador y se levanta rápido de la cama. Baja las escaleras del departamento en dúplex.
—¿Quién es?
—Señora, buenas noches, soy Antonio.
Ella lo conoce. Es un hombre respetuoso, calmo. Por eso, le llama la atención el tono de su voz, lo siente nervioso.
—Sí, Antonio, ¿qué precisa?
Su sospecha se vuelve fundamento cuando escucha del otro lado una voz que le dice al portero “un mensaje, un mensaje”.
—Señora, tengo que darle una carta —improvisa. Ahora sí, está asustada:
—No, Antonio, yo no recibo cartas a esta hora; tráigala mañana, por favor.
—¡Policía Federal, abra! —le gritan.
Les pide permiso para vestirse y corre a despertar a Enrique. Bajan los escalones de dos en dos mientras que la puerta parece caerse de los golpes. Graciela abre y entran tres de los hombres, uno de ellos con un arma larga y los otros, con armas cortas; el restante, que tiene una carpeta negra con unas planillas en las manos, se queda afuera junto a Ciccone para controlar los movimientos. Les ordenan sentarse en el sillón del living. En ese instante, aparece Malevo, el ovejero alemán de la familia, agazapado. “Agarren a ese perro o lo mato”, amenaza uno de ellos. Graciela lo acerca a su lado y pide explicaciones. No recibe ninguna respuesta.
Dos de los intrusos se desparraman a través de los doscientos metros cuadrados que tiene el dúplex. Uno entra al cuarto matrimonial, en el piso de arriba, y revisa los cajones. Encuentra unos cuantos billetes. Los hace un manojo y se los mete en el bolsillo. En la planta baja está el living, la cocina comedor, un baño y, conectados por un pasillo, los cuartos individuales de los hijos de la pareja: María Alejandra, de 18 años, que está con una amiga; Pablo, de 17 años, con dos amigos; y Martín, de 15 años.
—Por favor, no los despierten.
De nada sirve el ruego de Enrique, porque uno de los hombres ya está en el cuarto de Martín, quien, días atrás, había descolgado un póster del Che Guevara y tirado varios libros y revistas. El hombre prende la luz y lo zamarrea mientras lo apunta con el arma.
—Andate a la puta madre que te parió —lo sorprende Martín, que, dormido y con la vista nublada, cree que el que lo molesta es su hermano.
—Levantate —le ordena, pero entra su compañero y le dice que se quede en la cama.
En forma paralela, entran al cuarto de Pablo y preguntan por él. Pablo duerme en una bolsa de dormir, al igual que su amigo Eduardo, porque esa noche quien ganó el sorteo para acostarse en la cama fue Claudio. Era una rutina que tenían incorporada de tantos fines de semana juntos en la casa. Cuando se despabila, se presenta. Pero no quedan conformes y piden que se identifique. Pablo les dice que su documento está en la campera que dejó en el living. Segundos después, aparece descalzo, con el torso descubierto y en calzoncillos, delante de sus padres. Graciela, que había escuchado la conversación, ya tiene en las manos la cédula que encontró en un bolsillo de la campera. Se la alcanzo y todo quedará resuelto, piensa.