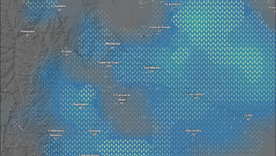El vestido de novia

Por Martina Funes [email protected]
Supe que me iba a casar algún día, y supe también con quién lo haría cuando recién llevaba sólo dos meses de novia; cuando él me dijo que ya lo había decidido. Para mí fue una de esas certezas que se tienen sin saber bien de dónde vienen, o por qué nos golpean con esa fuerza inusual -iba a decir la de un huracán tropical, pero sería más adecuado decir la violencia de un terremoto, de esos que vivimos los mendocinos cada tanto y que sacuden nuestras casas, y a veces las derriban-. No me concentré en programar cuándo ni cómo sucedería ese casamiento, y pasaron muchos años hasta que finalmente ocurrió: antes de eso hubo una carrera que terminar, trabajos que conseguir y sostener, y mucho que aprender sobre las relaciones humanas.
Cuando llegó el momento los preparativos relacionados con el festejo no estaban entre mis principales prioridades. Me pude dar ese lujo porque a mi lado estaba mi madre: la persona más organizada y enfocada en detalles y necesidades que conozco. Con una enorme abnegación y altísimas dosis de paciencia investigó exhaustivamente; estableció prioridades; confeccionó listas, listas, y más listas: de invitados, de opciones para cada cosa que había que decidir, de regalos (para facilitar las opciones de parientes y conocidos, y de su propia hija, que no entendía nada de todo eso). Con un amor sin límites y poco tiempo de organización -porque le avisé la fecha escasas semanas antes-, se ocupó de cada pequeña cosa necesaria para que ese día fuese perfecto e increíblemente feliz: hizo un trabajo impecable.
De todo ese enorme mundo de las opciones que integran y componen la organización de una fiesta de casamiento hubo tres que reservé para definir solamente yo.
Mi apariencia fue una de ellas. No quería ver una cara diferente de la de todos los días cuando me mirase al espejo, o después en alguna foto. Nada que me hiciese sentir otra persona diferente de la que soy. No hubo pues peluquería, maquillaje profesional, ni nada que no fuesen las rutinas cotidianas de cualquiera de mis días, con la única excepción de unas pequeñas flores blancas en el pelo.
Otra cosa que yo supe sin dudar, desde que fijamos la fecha en que íbamos a asumir ese compromiso público, fue que no compraríamos unos anillos de oro de una joyería. Para hacerlos fundimos la alianza de casamiento de mi bisabuela, un anillo macizo de oro cobrizo que pasó años perdido en el placard de mi abuela. Estaba en un cajón, entre botones, chocolates y juguetitos de piñatas de cumpleaños, hasta que lo rescataron mis manos, a los nueve años, jugando a “ordenar”. Mi abuela me lo regaló cuando cumplí dieciocho años y no había sabido qué hacer con él hasta que con mi pareja durante muchos años, mi mejor amigo, mi compañero, decidimos que había llegado el momento de casarnos. Ese día tuve la seguridad de que no habría mejor destino para esa joya familiar.
Faltaba, por supuesto, un detalle para nada menor: un vestido de fiesta, el vestido de novia. No pudimos establecer con certeza qué había ocurrido con los que usaron mi abuela materna o mi madre cuando se casaron -por eso de la Tribu numerosa y mucha gente en la fila para usar la misma ropa-. Sin embargo, de poco hubiesen servido cualquiera de esos vestidos, porque yo soy más alta, y al menos dos talles más grande que ellas. Había un problema para resolver: encontrar una prenda de vestir que tiene un altísimo valor simbólico, que representa innumerables expectativas, significados, cosmovisiones y tradiciones culturales. Mi vestido tenía que sintetizar esas características y, además, reflejar mi personalidad. Y -un plus adicional importantísimo para mí-, tenía que ser cómodo.
No era una tarea fácil: no había muchas tiendas donde buscar vestidos de novia, tampoco había demasiado tiempo para hacerlo hacer. La elegida para confeccionar ese traje único fue una tía abuela mía a quien yo casi no conocía, aunque la había visto algunas pocas veces en lo de mi abuela. Era la viuda del hermano menor de mi abuelo paterno.
Ella estaba dedicada al mundo de la moda en la década de los 50, cuando se enamoró y se casó con un hombre significativamente mayor, de cerca del doble de su edad. Logró sobreponerse a muchas dificultades cotidianas que afrontó con coraje, enviudó joven y, con un hijo pequeño a su lado, llevó adelante un emprendimiento de diseño y elaboración de ropa de fiesta para mujeres.
De carácter decidido e impecables modales suaves me recibió en su casa para preguntarme qué características quería que tuviese el traje de gala -probablemente- más importante de mi vida. Yo por supuesto no lo sabía, pero tenía más o menos claro qué era lo que no me gustaba. Con tranquilidad y sus amables ojos verdes analizó alternativas y me fue guiando hasta que entre las dos -y con las sugerencias de mi madre- decidimos qué prenda comunicaría mejor quién soy.
Aclaró de entrada que ese sería su regalo de casamiento y asumió la tarea -entre una infinidad de compromisos con sus clientas habituales- con alegría y dedicación a pesar de la premura. Luego de varios encuentros, con su tono de voz melódico y sereno que contagiaba confianza, me despidió en la entrada de su casa un par de semanas previas al casamiento. Habíamos terminado la última prueba de un vestido que estaba casi listo y que requería algunos ajustes, pero que estaría terminado a tiempo, aseguró. Unos minutos antes, mientras compartíamos un té con el que siempre nos esperaba, comentó al pasar -y restándole importancia-, que en unos días le tenían que hacer una intervención quirúrgica programada.

Nunca salió del hospital. Su situación era bastante más complicada que lo que dejó entrever por discreción y una generosidad ilimitada. Hoy me la imagino atravesando noches sin dormir para apurar el regalo de su sobrina nieta, un trabajo que esa cirugía y su enfermedad podían retrasar indefinidamente. Fue su hijo quien llamó para dar la noticia de su muerte y para avisar, además, que el vestido había quedado terminado y estaba esperando en un maniquí.
Estaba confeccionado con una muselina de seda color marfil, de mangas cortas, con un escote no demasiado pronunciado y un largo que cubría apenas los pies pero no arrastraba. Cerraban la espalda dieciseis botones forrados que llegaban justo hasta debajo de la cintura. Los puños de las mangas, el cuello, y la cintura estaban rodeados con una puntilla blanca que mi madre encontró en una de miles de recorridas por tiendas y mercerías: era una guarda de flores de pétalos anchos y hojas.
En menos de tres meses esa tía abuela y yo nos conocimos y desarrollamos una conexión y una corriente de afecto que quedó en evidencia en cada puntada de ese vestido y en la manera en la que aseguró cada botón: a prueba de tirones y decepciones.
Cuando miré hacia adelante en la iglesia y vi a mi novio esperándome junto al altar, justo antes de dar ese primer paso del brazo de mi papá, recordé ese acto de entrega absoluta. Volví a rememorar esa despedida desde la puerta de su casa como la de un día de prueba cualquiera. Yo le deseé suerte en ese, que parecía un trámite médico más, pero que no lo era.
Para siempre ese vestido que pensó conmigo, luego cortó, hilvanó y cosió para mí, es la figurativización perfecta del más puro amor.